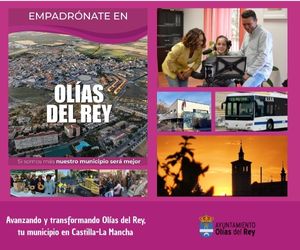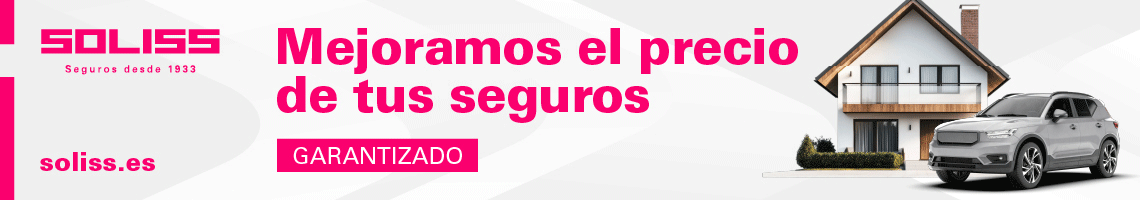Apenas han pasado unos días desde su partida, y, sin embargo, ya hay algo que falta. Un tipo de voz. Una forma de mirar. No solo la del líder religioso más influyente del siglo XXI. Sino la de alguien que logró hablar de Dios —y más aún, de humanidad— de una manera que hasta los no creyentes escuchaban con respeto.
Francisco no fue un pontífice al uso. Tampoco fue simplemente un “Papa progresista”, como se dijo tantas veces desde el desconocimiento o el miedo. Fue, más bien, un hombre que decidió poner el cuerpo en lo que predicaba. Que desnudó el Evangelio de solemnidades para mostrar su núcleo más incómodo y más vivo: justicia, ternura, compasión, libertad, pobreza elegida, lucha por la dignidad.
Esa fue su centralidad, si se quiere: recordar que el cristianismo no nació para administrar poder, sino para lavar pies.
Y en un mundo donde cada institución intenta blindarse, donde las élites se refugian en torres de control, él eligió bajar. Bajar a los hospitales de campaña, como le gustaba llamar a la Iglesia. Bajar a las cárceles, a los márgenes, a las casas donde falta el pan y sobra el silencio. Habló desde ahí. Y eso cambia todo.
Francisco fue, sobre todo, creíble. En un tiempo de discursos huecos y promesas enlatadas, su coherencia se volvió disruptiva. Lavó los pies a presos en su primer Jueves Santo. Se bajó del papamóvil para abrazar a un hombre desfigurado por la enfermedad. Viajó donde nadie quiere ir: campos de refugiados, barrios olvidados, lugares donde la esperanza se cuela apenas por una rendija.
Allí decía poco. Pero miraba mucho. Y cuando hablaba, no lo hacía con el tono del dogma, sino con la urgencia de alguien que ha escuchado demasiado sufrimiento.
Su pontificado fue una denuncia permanente contra lo que él llamó “la cultura del descarte”: ese sistema global que decide quién importa y quién no. Fue incómodo para muchos, porque incomodó con el Evangelio con una pregunta: ¿dónde estás tú cuando el otro cae?
Y en esta interpelación se dirigía a creyentes y a no creyentes, a cada hombre y mujer, a cada ciudadano y ciudadana comprometido con la dignidad humana.
Francisco puso en el centro lo que nadie quiere mirar: los trabajadores sin derechos, los migrantes sin papeles, los ancianos solos, los niños explotados, los presos abandonados. Su famosa trilogía de las Tres T —tierra, techo y trabajo— no fue un lema, sino una declaración de principios que desafía al mundo político y económico. Y lo dijo con una claridad que no permitía matices: “No hay democracia con hambre. No hay desarrollo con exclusión. No hay paz sin justicia”.
Quienes esperaban un Papa gestor, se encontraron con un místico social. Con un hombre que oraba en silencio, pero también golpeaba la mesa ante las estructuras que producen sufrimiento. Con alguien que hablaba de misericordia sin caer en la ingenuidad, y que hablaba de política sin perder el alma.
También supo reconocer errores. No fue infalible, fue valiente. Y esa diferencia es clave. Porque si algo transmitía Francisco, más allá de la fe, era la convicción de que las cosas pueden cambiar. Que no todo está perdido. Que otro mundo es posible… si no renunciamos a mirar de frente.
Por eso hoy, creyentes y no creyentes, lo extrañamos. Porque con él no solo se va un Papa. Se va un lenguaje. Se va una forma de hacer visibles a los invisibles. Se va alguien que nos recordaba —cada vez que podía— que hay más verdad en una lágrima compartida que en cien certezas arrogantes.
¿Qué nos queda ahora? Nos queda el silencio que interpela. Nos queda el eco de sus palabras, que no hablaban de una religión abstracta sino de una humanidad concreta, herida, compleja, como el propio Evangelio, como el propio Jesús. Nos queda el gesto de abrir la puerta al migrante, de defender el derecho al trabajo digno, de acompañar al enfermo sin esperar aplausos. Nos queda la posibilidad de mirar como él miraba.
Y eso, quizás, es la mejor herencia: la de no conformarse con lo que hay. La de seguir creyendo que cada vida humana tiene valor infinito. Que cada ser humano merece ser escuchado. Que el amor no es debilidad, sino resistencia. Y que la fe, cuando es auténtica, no excluye: transforma.
Porque si algo supo Francisco, y nos lo dijo hasta el final, es que no hay poder más revolucionario que el de una compasión sin límites.
Y esa sí que no ha muerto.