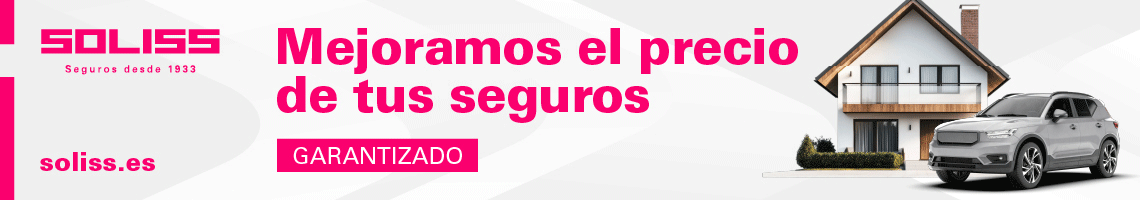El automóvil ha transformado para siempre nuestras ciudades, y lo que es más importante, nos ha transformado a nosotros. Cada vez somos menos ciudadanos y más ermitaños, evitamos el contacto con la gente y los espacios compartidos para acabar hacinados y angustiados en un embotellamiento. Solo nos interesa nuestro castillo, nuestro coche y la maraña de carreteras que nos conectan con los lugares a los que tenemos que viajar para trabajar, ir al médico o llevar a los niños al colegio, siempre solos, dentro de una burbuja con aire acondicionado libre de patógenos.
El trabajo, el ocio, el colegio de los niños, el centro comercial e incluso el reducido grupo de amigos con lo que nos tomamos las cañas se han ido dispersando poco a poco por un territorio cada vez más amplio, lo que hace cada vez más difícil reconocer como propio el espacio en el que vivimos. Nuestro espacio vital se ensancha y al mismo tiempo se disuelve, la ciudad se vuelve gaseosa.
No somos más, no crecemos en población, pero la ciudad se expande porque nos movemos cada vez más deprisa, llegamos más lejos y presionamos sobre sus límites hasta romperlos, como un gas encerrado en un globo cuando aumenta su temperatura.
Los vecinos nos molestan, y solo los soportamos porque no tenemos dinero para comprarnos una parcela lo suficientemente grande para perderlos de vista. Las relaciones sociales disminuyen, se vuelven muy selectivas, solo entre iguales, y se desarrollan en ámbitos privados.
Los espacios públicos tienden a desaparecer, e incluso se consideran peligrosos porque están abiertos a personas con las que no nos identificamos y amenazan la intimidad de nuestro castillo. Den una vuelta por los “parques públicos” de las urbanizaciones situadas al sur del Tajo en Toledo, como San Bernard, Montesión o La Pozuela si son capaces de encontrar los accesos, y verán que están diseñados para que nadie los utilice. Las viviendas no solo les dan la espalda, sino que se protegen frente a ellos. A las élites urbanas emergentes les gusta vivir cada vez más aisladas, y las nuevas clases medias tratan de imitarlas.
Llegados a este punto, no está de más recordar que todas las civilizaciones que conocemos se han construido a partir de la civitas, que la base de nuestra cultura son las interrelaciones humanas fortuitas y los espacios compartidos que las hacen posibles, y está por ver que todo esto pueda ser sustituido por un conjunto de moléculas gaseosas conectadas a Internet.
Las ciudades, y en general la forma de ocupar el espacio, relacionarnos y organizarnos evolucionan continuamente en función de las circunstancias de cada época y ahora están cambiando a toda velocidad. Es imposible volver atrás, pero sea cual sea la forma de la ciudad del futuro, siempre serán necesarias las relaciones humanas directas y un espacio común de calidad en el que sean posibles encuentros personales fortuitos con todo tipo de personas, de otra forma será imposible garantizar la cohesión social y el enriquecimiento cultural necesario para mantener nuestra civilización.
Nos consideramos libres para vivir donde y como queramos, lejos de las miradas y los controles de nuestros vecinos, pero no nos equivoquemos, una sociedad gaseosa de individuos aislados moviéndose libremente por el territorio necesita reglas e instituciones tanto o más fuertes que las de la ciudad clásica, y no podrá prescindir de los espacios compartidos. No podemos escapar indefinidamente de las ciudades en busca de paraísos individuales ni de barrios exclusivos, lo que tenemos que hacer son ciudades más amables donde quepamos todos, tengan la forma que tengan. Si nos empeñamos en vivir en burbujas individuales o colectivas rodeados únicamente de nuestros iguales la civilización se resentirá.