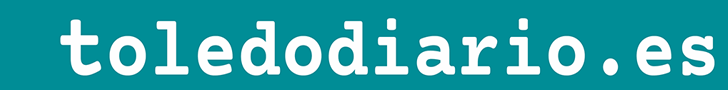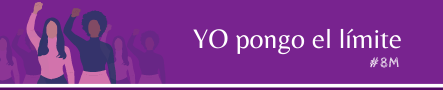Fotograma de la película 'El fabuloso mundo del circo', con escenas rodadas en Toledo en 1963
Es evidente que el turismo ha sido, y sigue siendo, un pilar fundamental de nuestro desarrollo económico. También ha favorecido la apertura intelectual en un país aislado del resto de Europa desde que Felipe II prohibió importar libros o salir a estudiar al extranjero. Seguramente nos ha hecho mejores personas, más orgullosas de lo que somos y de lo que tenemos, de nuestra forma de vida y de nuestro patrimonio cultural. De ahí que haya sido considerado tradicionalmente como una especie de maná caído del cielo. Algunos lo siguen viendo así y defienden, además, que cuanto más visitantes tengamos mejor para todos, pero permítanme que les diga que esto ya no es lo que era.
La forma de hacer turismo está cambiando rápidamente, como cualquier forma de consumo. Antes nos visitaban para descubrir realidades, para conocer el patrimonio cultural, el paisaje e incluso nuestro modo de vida, y en gran medida éramos los locales los encargados de darles la bienvenida a través de pequeños hoteles, taxis, restaurantes o encuentros casuales, por eso resultaba enriquecedora la relación entre ambas partes, pero las cosas ya no son así. El descubrimiento de la realidad ha ido perdiendo interés a medida que cualquier cosa puede ser encontrada en Internet a golpe de click. Es como si lleváramos el mundo en el bolsillo antes de salir de casa. También ha dejado de interesarnos descubrir al otro si no es a través de una red social, no lo hacemos con las personas de nuestro entorno y mucho menos con los extraños. En el mundo de Internet, viajar ha dejado de ser una ocasión para el descubrimiento.
Las ciudades, como los monumentos y los paisajes naturales, se han convertido en meros escenarios de una ficción, dónde los protagonistas se hacen fotos y las difunden compulsivamente en las redes sociales para cerrar el círculo del espectáculo. Los vecinos solo somos un estorbo. Lo que se consume ya no es la realidad, sino los mitos, las historias que se convierten en argumentos de una película personal, y lo que queremos no es tanto conocer estas historias como fundirnos con ellas, participar en el espectáculo colectivo. De ahí que los destinos turísticos más importantes del mundo empiecen a ser los escenarios en los que se han rodado las películas o las series más conocidas del momento, y que las ciudades deseosas de venderse inventen relatos o financien películas de Woody Allen. De ahí, también, que las ciudades intenten promocionarse construyendo inmensos museos que ya no sirven para albergar obras de arte ni para instruir a nadie siguiendo la lógica ilustrada, sino para llamar la atención del potencial visitante como carteles de autopista. Hasta los espacios más sagrados han sucumbido frente a la lógica del espectáculo y se venden como escenarios del narcisismo. Antes la ficción se inspiraba en la realidad, ahora la realidad está siendo sustituida por la ficción.
Esta nueva forma de hacer turismo implica un cambio sustancial en la relación entre el visitante y el lugar que se visita. La ciudad física, los residentes, o el patrimonio cultural hemos dejado de ser necesarios. Somos sustituibles por cualquier otro fondo de pantalla que evoque un relato conocido. Si además nos encontramos con que la infraestructura turística ya no depende de nosotros, sino de grandes empresas que solo utilizan nuestro espacio vital como materia prima de un negocio, no queda nada del antiguo intercambio cultural y económico entre visitantes y residentes. Solo las molestias y los vertidos. Es lo mismo que sucede cuando se construyen macrogranjas donde antes había ganaderos.
Ante esta situación, ¿A quién puede extrañarle que los vecinos de las ciudades turísticas protesten contra lo que consideran una agresión contra su espacio vital? Una de las últimas manifestaciones del conflicto entre el negocio turístico y los vecinos fueron los carteles de “SE VENDE” aparecidos en Toledo el pasado 30 de septiembre, relacionados con la construcción de varios macro-hoteles en el Casco Histórico, pero no será la última.
¿Qué hacer entonces? A mí se me ocurren tres recorridos posibles para el turismo de ficción. El primero será lo que sucederá si no hacemos nada y dejamos actuar a la lógica del mercado: las ciudades históricas acabarán convertidas en parques temáticos para su explotación comercial. Ese es el camino que llevamos en este momento.
El segundo sería que el turismo masivo se dirigiera hacia parques temáticos de nueva construcción. Hoy nos puede parecer lejano, pero no hace mucho parecía imposible utilizar las ciudades como parques temáticos y se pensó que el negocio turístico estaba en Las Vegas, grandes espacios de ocio basados en la ficción, manteniendo la ciudad real para el trabajo y la vida ordinaria. Pero esta idea no ha cuajado, probablemente porque cada vez es más difícil distinguir entre el tiempo destinado al ocio y el que dedicamos a otras cosas, y por otra parte, cada vez damos más facilidades para utilizar los centros urbanos como espacios de ocio. En cualquier caso, no se me ocurre un futuro boyante para nuestros centros históricos si los despojamos completamente del turismo.
El tercero será compatibilizar el turismo con el resto de las funciones urbanas de los centros históricos, y en particular con el uso residencial, de forma que la ciudad tradicional siga siendo un ecosistema vivo capaz de regenerarse, como la ha sido siempre. Ésta es la única opción sensata, pero a diferencia de las dos anteriores no depende únicamente del mercado, sino de un ingente esfuerzo de regulación que necesariamente tienen que asumir las instituciones públicas, porque no nos vale cualquier tipo de turismo, ni en cualquier cantidad, ni con cualquier infraestructura.
Hay que tomar decisiones comprometidas, elegir, equivocarse y rectificar las veces que sea necesario. Cualquier cosa menos dejar todo en manos del mercado, porque ya sabemos dónde acabaremos si no hacemos nada para evitarlo, y el final no nos gusta. Cuanto antes empecemos regular el turismo en los centros históricos para que sea compatible con la función residencial mejor, porque estamos muy cerca de un punto de no retorno.
Tomás Marín Rubio