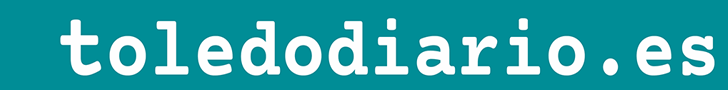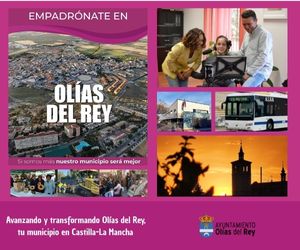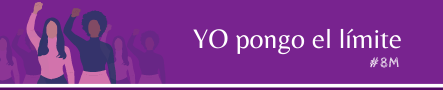El barrio, como territorio urbano, responde a una realidad tanto material como ideal. Aquí las antropólogas -incluso las nativas, como es mi caso-, hacemos nuestros Trabajos de Campo a base de mucha observación participante y una importante reflexividad que nos impide dar nada por hecho. En este camino nos interesa todo: tanto las prácticas que atraviesan el espacio, como los discursos existentes, y ahí, en esa narrativa de opiniones, percepciones, entramados de significaciones, nos sumergimos como pez en el agua. Lo simbólico es nuestro hábitat natural.
Sobre el casco todo el mundo opina porque se sienten parte y con derecho a hacerlo. Los que residen y los que no. Los que trabajan aquí y los que “suben” sólo a pasear, a tomarse algo, o, los que simplemente contemplan la vista histórica desde una imponente terraza de la zona norte. Y todos opinamos porque se trata de nuestro núcleo urbano, el centro histórico de la ciudad, cuyo skyline además nos representa y proporciona identidad. Es tan bello que “tener vistas al casco” se paga caro en una ciudad que se ha ido extendiendo y cambiando su perspectiva junto a su morfología: de mirar de puertas para dentro, a hacerlo desde fuera. Y desde ese mundo extramuros, se convierte únicamente en una panorámica deseable para muchos.
Hace poco, en la única pescadería que queda en la calle que popularmente le debía el nombre (ahora más conocida por Tornerías), mientras me limpiaban unas lubinas, me contaron cómo el antiguo propietario de la tienda de plátanos (sí, antes había una tienda donde sólo se vendían plátanos), tras dejar su casa del barrio, venía cada día en autobús desde su nueva residencia a Zocodover: “Lo estuvo haciendo hasta hace nada, incluso con 90 años subía, y si no viene es porque ya se debe haber muerto”.
Hace algo más de tiempo, me contaba Pepe, representante de la Asociación de Vecinos Azumel, la historia de un tornero de la Fábrica de Armas que desde Santa Casilda regresaba cada día a su casa en la zona del Cambrón. Encendía el torno, tocaba con sus manos la que había sido su realidad cotidiana vital, y regresaba al final del día a su nuevo barrio dormitorio. A esto lo podemos llamar arraigo, de esos que duelen, pero arraigo al fin y al cabo. No todo pasa por residir, a veces el sentido de pertenencia se muestra en prácticas o tránsitos temporales, cotidianos o no, que suponen relaciones significativas entre personas y territorios.
Todas conocemos gente que tras reformar sus pisos y apartamentos decidieron destinarlo al turismo porque ello podía suponer una importante ayuda a la economía familiar. Pueden incluso mantener en su discurso la posibilidad de volver a vivir “a Toledo” en el futuro. De hecho, no contemplan la posibilidad de deshacerse de esta vivienda porque les sigue gustando la idea de tener “algo en el casco” y dejan abierta la posibilidad de regreso a ese edén monumental en el que, de alguna forma y a pesar de las dificultades, fueron felices. Marcharon a otros barrios, si no optaron por el chalet en Bargas, Cobisa, Nambroca, Olías, Burguillos, etc. Pero sostienen desde allí esa idea romántica de lo “bonito que es vivir en el casco” cuando les dices que tú aún lo haces, apelando con nostalgia a ciertos momentos en los que echan de menos habitar el intramuros.
"La forma de vida de antes"
Mi madre es capaz de decir de cabeza todos los establecimientos de la calle Pescaderías y los nombres de todos los miembros de las familias que los regentaban. “Es que vivíamos arriba y teníamos las tiendas abajo. Luego con el tiempo, muchos dejaron la casa y se quedaron sólo con el negocio. Iban y venían. Y al final, también se dejaron las tiendas, porque no daba lo que antes”. Mari Luz, la presidenta de la coordinadora de Asociaciones de Vecinos del Casco Histórico, dialogando sobre el barrio y el turismo me dijo que añoraba “la forma de vida de antes”, sus relaciones de vecindad, estrechamente relacionadas con la economía comunitaria: “es que nos manteníamos unos a otros”.
Cada vez que cierra una tienda histórica del casco, un fuerte sentimiento de pérdida se apodera de nosotras. ¿Quién no se ha comprado horquillas en La Favorita, lanas o hilos en Montes, discos en “esa tienda de la Cuesta de la Sal que tanto ha cambiado de nombre” o se ha tomado unos litros en La Viña, unos chupitos en Los Toneles o se ha echado unos bailes en El Miradero? Cuando los toledanos nos ponemos a recordar estas cosas, somos la leche, para la desesperación de quienes no lo son y nos acompañan en una tarde de parque o cañas. Pero también reforzamos esa imagen como lugar añorado, perdido. Algo muy toledano esto de hacer gala del sentimiento de pérdida…
Con las narrativas pasa como con el buen vino. Si tiene solera, mejor. En una ciudad donde la Historia es su principal seña de identidad, todo aquello que esté teñido por la pátina del tiempo, cuaja que no veas. No es que seamos muy originales, la nostalgia da mucho juego en cualquier parte, a pesar de que en el ejercicio de la memoria todo se reconstruye. Recuerdo a una señora del barrio que en una entrevista en profundidad, al hablar sobre su infancia me mostró una foto posando con otros amigos en la calle, y ante mi pregunta sobre si los niños vivían mejor antes que ahora, me dijo: “pero si entonces los niños estorbábamos en todos lados. Si molestábamos nos tiraban agua por la ventana. Y luego nos daban para el pelo pero bien…”.
Cuando se habla de la pérdida de población del casco, los protagonistas no nos resultan tan extraños: personas que se vieron obligadas a marchar por no poder abordar debidamente situaciones de dependencia o que lo decidieron libremente con sus plenas facultades. Que compraron un trocito de casco para invertir y “que se pague solo”. Que migraron a la periferia y alquilan a otros residentes o a visitantes. Que se fueron a otros barrios en busca de mejores condiciones de vida porque “vivir en el casco” supone sacrificar la idea de una vida más cómoda, fácil o vehiculizada.
Que no han regresado ni entran, pero lo miran desde el Valle. Que vuelven “a subir a Toledo” cada día, cada semana, cada mes, cada año. O al menos cuando vienen familiares, amigos o compañeros de trabajo y les tienen que “enseñar Toledo”. Y en ese transitar, el casco permanece como territorio donde rememorar quiénes fuimos, en nuestro pasado remoto y cercano, de manera incluso circular.
Habrá que romper este círculo narrativo y empezar a pensar quiénes somos hoy. Porque el padrón dice que estamos 10.224 personas viviendo aquí, y muchos vienen de otros lugares y desconocen su intrahistoria. Pero apuestan por el casco, formando familias con hijos que son educados en el barrio, que juegan en sus calles como si de un pueblo se tratara -algo que no ocurre en otros, por cierto-. Con retos de salud y accesibilidad por afrontar que van más allá del evidente envejecimiento, con problemas para llegar a fin de mes o aparcar diariamente. Estamos todos de acuerdo, según parece, en la necesidad de parar un proceso de turistificación que, cifras en mano, dificulta el acceso a una vivienda asequible o irrumpe masivamente en el día a día de una parte importante de la población residente.
El 'superpoder' del Casco
Pero como barrio tenemos un superpoder que nos hace únicos: somos la ciudad. Los toledanos “suben a Toledo”. Ese espacio ideal de conexión en donde todas tenemos recuerdos o desde donde compartimos componentes significativos para la construcción de nuestra propia identidad. No todos nuestros males los provoca el turismo. Tampoco están todas nuestras potencialidades actuales bien claras en nuestros discursos para que formen parte de la nueva hoja de ruta. Y eso que por muy catastróficos que nos pongamos, en la decisión de seguir viviendo aquí hay mucho más que una mera resistencia que nos ubica en la inútil victimización: muchas hacemos barrio desde nuestras relaciones, nuestras compras y nuestro ocio, tomamos decisiones pensando en la sostenibilidad del barrio, soñamos, compartimos convicciones y las defendemos, cuidamos y emprendemos procesos de mejora de nuestros entornos educativos, culturales o medioambientales.
Y somos muchos más los que hacemos barrio que los que insisten en que el casco se convierta en un nostálgico valle de lágrimas. Nos lo dice la realidad: procesos como la conversión en comunidad de aprendizaje del San Lucas; la creación de La Divergente y el anterior e histórico Internacional; un Matadero convertido en espacio de cultura y ocio alternativo dentro de un IES del barrio; la jardinería espontánea que convierte rodaderos y espacios inútiles en vergeles; la actividad vecinal de La Cornisa, La Bellota, La Estrella o La Cava; la que se ejerce desde bares y establecimientos que tratan a los suyos como “parroquianos”; los comercios que cuentan con una voz colectiva llamada Distrito1; la organización construida desde el movimiento ciudadano Casco
Histórico, Territorio Vecinal para mapear y disfrutar de nuestros espacios públicos, llegar a nuestros mayores en la pandemia o arrimar el hombro en Filomena; desde la fuerza protagonizada por asociaciones vinculadas a los museos, los grandes esfuerzos de éstos por situarse cada vez más en la comunidad; la defensa patrimonial diaria llevada a cabo por instituciones y colectivos; las devociones y manifestaciones religiosas que procesionan por sus calles cíclicamente, cuyas redes conectan nuestro barrio con todos los demás; las numerosas iniciativas culturales creadas por vecinos y profesionales del barrio para la ciudad (festivales, jornadas, exposiciones, carreras, ciclos y conferencias) y un larguísimo etcétera de acciones llevadas a cabo por diversidad de actores arraigados al casco que suman mucho más que piedras y suponen de hecho mucho más que un mero escenario turístico.
Aprovechando esos caminos colectivos, nos toca afrontar los retos que tenemos por delante, empleando nuevas fórmulas dialogadas con toda esta realidad viva que nos permite avanzar más allá de la nostalgia.
Artículo de Isabel Ralero Rojas. Doctora en Antropología Social, Humanista y Mediadora Comunitaria