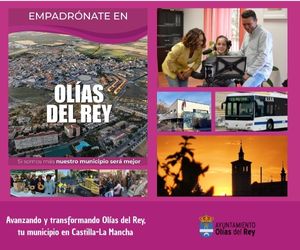Ha comenzado un nuevo pontificado y, en apenas unos días, ya es evidente que León XIV no viene a templar discursos, sino a decir lo que el mundo no quiere oír: que la paz no se construye con más armas, sino con más justicia. En sus primeras palabras, ha tocado todos los focos de dolor que hoy arden sobre el planeta: Ucrania, Gaza, los niños arrancados a sus familias, los prisioneros olvidados, los conflictos silenciados en África, Asia o América Latina. Lo ha hecho con una claridad que incomoda, porque no deja espacio para las excusas.
“¡Nunca más la guerra!”, repitió con voz firme en uno de sus primeros grandes discursos, recordando que hace 80 años terminó la Segunda Guerra Mundial, pero que hoy vivimos —como ya denunció el Papa Francisco— una “tercera guerra mundial por partes”. Esa frase no es una metáfora. Es una radiografía. Y León XIV ha asumido la gravedad de ese diagnóstico con un tono profético para que se oiga con fuerza y nitidez en este escenario global.
Pero el corazón de su mensaje no está solo en denunciar la guerra. Está en señalar su raíz más profunda: la lógica del rearme como falsa garantía de paz. Mientras gobiernos y bloques geopolíticos hablan de defensa, el Papa habla de desarme. Mientras los discursos oficiales prometen seguridad a través del músculo militar, él insiste en que no habrá paz si no se desactiva la industria que lucra con el miedo y el odio.
En un tiempo en que los presupuestos para armamento baten récords históricos, León XIV ha lanzado una advertencia que suena como un escándalo moral: “La paz ha de ser desarmada y desarmante”.
No se trata solo de no disparar. Se trata de desarmar la economía, los discursos, las alianzas, los corazones. Porque toda paz que se sostenga sobre misiles, drones o amenazas nucleares está condenada a la inestabilidad. Cuando todos se arman, nadie está seguro. No es solo una paradoja, es una denuncia frontal a un sistema global que fabrica armas como si fueran vacunas y vende guerras como si fueran estrategias de desarrollo.
Este mensaje no es nuevo en la Iglesia, pero León XIV lo vuelve a reactivar en el inicio de su pontificado. Lo dijo Juan XXIII en 1963, en su encíclica Pacem in Terris, escrita en plena Guerra Fría: “La guerra es ajena a la razón.” Lo gritó Juan Pablo II en 2003 ante la inminente invasión de Irak: “¡La guerra nunca es inevitable! Siempre es una derrota para la humanidad.” Lo ha repetido Francisco con dolor: “La guerra es un fracaso de la política y de la humanidad, una claudicación vergonzosa, una derrota frente a las fuerzas del mal”.
León XIV, ahora, se planta con la misma convicción, pero en un escenario aún más frágil, más fragmentado, más cínico. Su palabra llega en un mundo que se ha acostumbrado a normalizar lo inaceptable: ver bombardeos en directo, contabilizar muertos como si fueran datos, hablar de daños colaterales en lugar de madres rotas.
Su voz no es solo para creyentes. No es un mensaje doctrinal encerrado en el Vaticano. Es una interpelación humanista y universal: si queremos paz, dejemos de prepararnos para la guerra. Si queremos seguridad, construyamos justicia. Si aspiramos a la fraternidad, rompamos con la industria de la muerte. Lo dijo también Francisco en Fratelli Tutti: “Toda guerra deja al mundo peor de como lo encontró.”
León XIV no ha venido a contentar a nadie. Ha venido a hablar con la claridad que este tiempo exige. Lo incómodo de sus palabras es que nos obligan a tomar partido. No se puede aplaudir su mensaje y, al mismo tiempo, justificar los presupuestos militares crecientes. No se puede invocar a Dios y bendecir la lógica del exterminio. No se puede rezar por la paz y callar ante la injusticia que alimenta los conflictos.
Su grito resuena más allá de la fe. Porque no apela solo a la doctrina, sino a la conciencia. Porque no pide una paz abstracta, sino concreta, posible, urgente. Y porque sabe —como deberíamos saber todos y todas— que sin desarme, la paz será siempre una mentira diplomática.