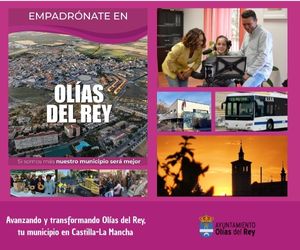La verdad que este era un hecho tan habitual que mi hija ya se había dado cuenta de que algo no era normal. Que, a pesar de ser verano, no haber llovido en meses y alcanzar los 42 grados de máxima cada día, el charco al que mi pequeña hacía referencia, no solo no disminuía con la científica y lógica evaporación, sino que aumentaba día tras día.
Pasar a la zona de columpios se había convertido en una travesía cada vez más apropiada para Pepa Pig y su pandilla que para nosotros. Y me explico. Para poder sortear el dichoso charco, había que bordearlo subiéndose a la zona ajardinada, saltando el adoquín, saliéndonos del camino inundado, evitando así tanto mojarnos los pies como las picaduras de las avispas que lo pululaban.
Y ahí estábamos, intentando alcanzar la zona de columpios, mi pequeña arrastrando su cochecito por encima de la zona ajardinada, mi hijo algo mayor, pasando sobre el charco con su bicicleta y salpicándonos, nuestro perro revolcándose en esas aguas sucias y putrefactas y yo luchando para que ninguno de los cuatro sufriéramos un accidente.
Tras dejar atrás la titánica travesía, y no estoy exagerando, ya que nuestro perro, una vez sacado a la fuerza del charco, se puso a sacudirse todo el barro del cuerpo y nos empapó de una mezcla mal oliente no solo a nosotros si no a los otros niños y padres. Afortunadamente, son compresivos y se hacían cargo de la penosa situación del parque en general. Y sus quejas no iban destinadas a nosotros ni al perro, sino a las ausentes autoridades.
Una vez en la zona segura de columpios, nos sorprendió que justo al lado de los mismos había un elemento nuevo que no sabíamos con exactitud lo que era ni su cometido en la zona infantil. Parecía como una caseta de obra donde se dejan las herramientas cuando se está haciendo alguna reparación urbana. También parecía, se dijo en el grupo de padres y niños que nos habíamos congregado en torno él, como una especie baño móvil de esos que se ponen en las plazas cuando son las fiestas de los barrios o hay algún espectáculo masivo excepcional.
Tampoco había ningún letrero que informase con alguna breve explicación lo que allí se contenía o su uso habitual. Y ahí estábamos, padres, madres, hijos, hijas y algún abuelo o abuela rodeando el armatoste intentando saber lo que era. Parecíamos a los homínidos que daban vueltas en torno al monolito en la película '2001: Una odisea del espacio'.
Al igual que esos curiosos monos, alguno de nosotros se atrevió a tocar, incluso a oler aquel habitáculo, en caso de serlo, porque todo eran especulaciones peregrinas de lo que era y su utilidad. No entendíamos tampoco, obviamente, su contenido. Algunos padres se atrevieron incluso a dar golpes con los nudillos para averiguar si era algo hueco o no, o esperando alguna respuesta desde el interior.
Eso ya era algo que muchos no comprendíamos y empezamos a desistir de lanzar conjeturas. Fue justo cuando abandonábamos la investigación y la dejamos de lado cuando apareció la solución. Al igual que a Newton se le cayó la manzana en ese espacio de pausa o relax creativo, nuestra manzana vino en forma de autobusero más bien rechoncho que corriendo y con cara algo descompuesta iba derecho al monolito.
Una vez frente a la puerta, sacó las llaves de su bolsillo y entró con rapidez, cerrando la puerta tras de sí. Todos nos quedamos bloqueados, no supimos interpretar aquella resolución que estaba ante nuestras narices. Fue mi hija G., quien al acercarse al supuesto monolito dijo alto y claro: “CACA”. Y efectivamente, había acertado de lleno en la resolución, era una respuesta sin ambigüedades de lo que era aquello.

Y todo quedó certificado cuando oímos una especie de pedos ahogados que salían del interior del mausoleo de alimentos, de ese WC., que nos hizo saltar de alegría y reírnos como hacía tiempo que no lo hacíamos. Resolver un acertijo siempre crea una honda satisfacción, nos reconforta anímicamente, nos hace sentir que somos seres humanos, que pensamos, que caminamos sobre dos piernas, que tenemos un cerebro sin igual en el mundo animal y eso nos hace sentirnos tan bien que todo lo demás nos da igual, nos la trae el pairo.
Qué momentos únicos son esos en los que sabemos, no nos creemos, que somos el centro de la tierra, el ombligo del mundo… Y damos gracias a Dios por existir, por habernos dado el raciocinio
necesario para vivir en este mundo lleno de trabas y de complicaciones, de problemas y acertijos por resolver. Gracias, Dios, por habernos hecho a tu imagen y semejanza.
La puerta se abrió y salió un hombre nuevo, renovado, ligero, fútil, sin peso innecesario, con la sonrisa en los labios y encendiendo a la vez un cigarrillo. Parecía, pensó algún padre nostálgico,
a esos momentos del después que ponían la guinda a una faena apoteósica con alguna damisela, que justamente le acercaba el cigarrillo a la boca y se lo encendía. ¡Qué doble placer! ¡Qué digo doble! ¡Triple por lo menos!
-Es una suerte que este bendito ayuntamiento de Toledo haya tenido la idea de poner este WC aquí tan cerquita de la zona de descanso de los autobuses-, dijo el autobusero a quien quisiera oírle.
Sin más palabras y sin renunciar a una honda calada, inició el camino de vuelta a su trabajo, a su autobús, a su medio de supervivencia. Todos felicitamos a G. había dado en le clavo a la primera y se sentía orgullosa en lo alto del tobogán.
A nosotros, los adultos hombres que sabemos cómo nos trata la próstata diaria y nocturnamente, comprendimos el gran valor de ese WC. Era una buena idea, pero no teníamos la llave. Y siempre que teníamos pis, cada poco tiempo, teníamos que desplazarnos a algún bar cercano.
Entre estos pensamientos andábamos más de uno y nos olvidamos de nuestro amigo autobusero, aunque seguramente alguien lo seguía en su feliz camino de vuelta. Iba tan contento por la reciente descarga, fumando y mirando al cielo a la vez, quizás dando gracias a Dios o al concejal de turno, que no se dio cuenta que se estaba metiendo en la trampa del fango en medio del camino.
Una vez dentro del charco, ambos pies hundidos en el lodo, intentó salir a la desesperada y esos movimientos bruscos le hicieron caer de culo todo su ancho y largo cuerpo. Sus gritos y maldiciones nos hicieron apuntarle con nuestra mirada. Le oímos maldecir a sus hace poco benévolas y aclamadas autoridades. Lo vimos revolcarse en el fango intentando escapar.
Con el barro hasta el cuello, consiguió deshacerse y salir de él, no sin llevarse algún picotazo de las avispas dueñas de la marisma. Fue G. de nuevo quién vio la similitud entre este personaje y Sancho Panza. Nos volvió a hacer reír, aun lamentando el estado de este trabajador municipal y el del mismo parque.