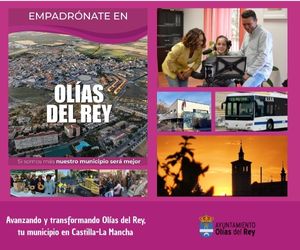Cada 28 de abril, en el Día Mundial de la Seguridad y la Salud en el Trabajo, las instituciones públicas, las organizaciones sindicales y algunos sectores de la sociedad civil se reúnen para hacer balance de una realidad dolorosa. Se recitan estadísticas, se recuerdan tragedias, se prometen mejoras. Y, sin embargo, año tras año, la herida permanece abierta: trabajar sigue siendo, para demasiadas personas, un riesgo para su vida, un atentado diario contra su salud, una amenaza soterrada que no cesa de crecer.
No estamos ante una situación nueva ni coyuntural. Se trata de un problema estructural, profundamente arraigado en el modelo laboral y económico que hemos construido y aceptado. Un modelo que mide su éxito en cifras de productividad y crecimiento, pero que permanece ciego ante el coste humano de sus propios mecanismos. Un modelo que tolera que millones de trabajadores y trabajadoras paguen con su salud mental y física, y a veces incluso con su vida, el precio de mantener un sistema de beneficios que no se detiene ante nada.
La enfermedad mental relacionada con el trabajo no es un fenómeno marginal. Es, cada vez más, el síntoma de un malestar estructural que atraviesa todas las capas del mundo laboral. Las cifras son estremecedoras: en 2023, cerca de 600.000 personas en España necesitaron una baja médica por problemas de salud mental relacionados con el trabajo. La precariedad, la inseguridad permanente, las jornadas interminables, los entornos tóxicos y la violencia organizacional han dejado de ser situaciones excepcionales para convertirse en el nuevo paisaje cotidiano del empleo. Y no hablamos solo de estrés o ansiedad leve: hablamos de depresiones profundas, de suicidios, de vidas destrozadas por la presión insoportable de un trabajo que deja de ser medio de vida para convertirse en factor de muerte.
La tragedia del trabajador del Ayuntamiento de Albacete, obligado a reincorporarse a un entorno laboral que había minado su salud mental hasta empujarlo al suicidio, no es un hecho aislado. Es el reflejo de un sistema que prioriza el cumplimiento formal sobre el bienestar real de las personas. Es la demostración de que muchas organizaciones siguen considerando a sus empleados como recursos prescindibles, como piezas intercambiables de un engranaje productivo, en lugar de reconocer su valor intrínseco como seres humanos. Que un juzgado haya tenido que declarar el suicidio de este trabajador como accidente laboral dice mucho de la ceguera y el abandono que siguen predominando.
Este drama no se limita a determinados sectores o perfiles de vulnerabilidad. Afecta transversalmente a todas las edades, niveles educativos y condiciones sociales. Aunque es cierto que quienes más sufren sus consecuencias son aquellos atrapados en trabajos precarios, mal remunerados, con horarios imposibles y sin redes de apoyo reales, la enfermedad laboral avanza también entre trabajadores cualificados, en oficinas aparentemente seguras, en puestos que, a primera vista, no parecen lugares de riesgo. La enfermedad laboral hoy no se manifiesta solo en el cuerpo: también en la mente, en el ánimo, en la esperanza aniquilada de millones.
La enfermedad laboral hoy no se manifiesta solo en el cuerpo: también en la mente, en el ánimo, en la esperanza aniquilada de millones"
Frente a esta realidad, no podemos seguir hablando de accidentes ni de desgracias inevitables. Cada enfermedad mental causada por el trabajo, cada suicidio vinculado a la presión laboral, cada baja por ansiedad o depresión es el resultado de un fracaso colectivo. Un fracaso político, porque no se están adoptando las medidas legislativas necesarias para garantizar la protección efectiva de la salud en el trabajo. Un fracaso empresarial, porque demasiadas compañías siguen ignorando las condiciones reales en las que sobreviven sus plantillas. Y un fracaso social, porque hemos asumido como normal el dolor, la angustia y la enfermedad como parte inseparable del contrato laboral.
No bastan las declaraciones de buenas intenciones ni las campañas puntuales de sensibilización. Se necesita una transformación profunda de las políticas laborales, de los marcos normativos, de las culturas empresariales y de las actitudes sociales. Es urgente reforzar las inspecciones de trabajo, aumentar las sanciones a quienes incumplen, blindar legalmente el derecho a la desconexión real, garantizar la estabilidad en el empleo, limitar las cargas laborales y proteger de manera efectiva la salud mental de los trabajadores y trabajadoras.
Pero, sobre todo, hace falta un cambio radical de mentalidad. Hay que dejar de premiar el culto al presentismo, al sacrificio insano, a la disponibilidad permanente como supuestos signos de compromiso o éxito profesional. Hay que romper con la lógica de que quien aguanta más presión, quien trabaja más horas, quien renuncia a más vida personal es el mejor trabajador. Esa lógica no solo enferma: mata.
El trabajo debería ser, en una sociedad justa y civilizada, un medio de realización personal, de crecimiento, de integración social. No puede ser un factor de exclusión, de sufrimiento, de muerte. Mientras no entendamos esto, mientras sigamos permitiendo que las estadísticas de bajas y suicidios laborales aumenten sin que nada cambie de verdad, seguiremos fracasando en lo esencial: en cuidar a quienes hacen posible, cada día, la vida de nuestras sociedades.
Cada trabajador roto por el sistema, cada vida perdida en silencio, cada enfermedad ignorada nos señala como responsables. No podemos seguir permitiendo que trabajar sea jugarse la vida. No podemos seguir aceptando que quien enferma en su puesto de trabajo sea abandonado, estigmatizado o simplemente sustituido.
Este 28 de abril no debería ser un día más en el calendario. Debería ser un punto de inflexión. Una fecha para asumir que la seguridad y la salud en el trabajo no son un extra ni un favor: son derechos humanos básicos. Y que su vulneración, más allá del drama personal que implica, es una traición directa a los principios democráticos más fundamentales.
Porque cuando el trabajo te mata, el silencio es complicidad. Y si no cambiamos ahora, si no actuamos con decisión, seremos cómplices del dolor, del abandono y de la muerte de miles de personas cuya única culpa fue querer ganarse la vida.